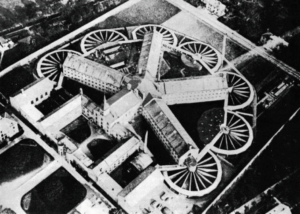
La relación capital-trabajo no tolera que nadie que exista por fuera de la mediocridad vital que impone: el embrutecimiento de la fanea cotidiana es una alquimia involutiva que transforma en plomo el oro de la riqueza existencial. Pero en el vientre de la bestia hay quienes optan, con lo que les resta de energía libidinal, por una manifestación individual de oposición. ¿Qué salva esta hazaña en el oceáno de mierda de la cotidianidad?
Bartleby no juega el juego; vive su vida como un empleado y se comporta en su puesto como si tranquilamente pudiera vivir allí. Seguramente no tiene hogar, ni familia, ni amor, ni esposa. ¿Y qué? En este universo desolado, poblado de tareas a realizar y relaciones abstractas entre trabajadores-hombres, Bartleby prefiere no hacerlo. Bartleby realiza un tipo de protesta totalmente nueva. (…) “De hecho”, afirma su jefe resignado, “principalmente, fue su maravillosa bondad la que no solo me desarmó, sino que me dejó sin personal, por así decirlo”. Bartleby es sorprendido pasando el rato en la oficina de Wall Street un domingo, medio desnudo, pero nadie es lo suficientemente duro como para echarlo: todo el mundo asume que él debe pertenecer a ese lugar. “Pues considero que uno está sin personal”, continúa su jefe, “cuando tranquilamente le permite a su empleado contratado que le dicte una orden y lo aleje de su propio local”. La autoridad del amo está aquí depuesta por un acto genérico de rechazo: no es la violencia, solo la pálida soledad de alguien que “prefiere no hacerlo”, que atormenta la conciencia del jefe de la oficina, al igual que ha atormentado la vida de tantos maridos rechazados con la misma firme determinación injustificada de una preferencia negativa, más dura que cualquier negativa inapelable. La mala conciencia de la virilidad clásica, personificada por el Jefe de Cancillería, el superior de Bartleby, evita que se libere de este espectro mudo que ya no exige nada, rechaza todo y por su simple y obstinada presencia alude a una clase de mundo diferente, donde las oficinas ya no serían lugares donde los contadores se someten a su agotadora esclavitud, y donde los patrones recibirían órdenes. “Rara vez pierdo la paciencia; mucho más rara vez me permito la peligrosa indignación ante males y atrocidades”, aclara su jefe. Este caballero es una persona tranquila y balanceada y, sin embargo, pierde toda la agencia cuando enfrenta a Bartleby. Su apacible falta de sumisión lo seduce; su huelga lo contamina; quiere dejar ir y abandonar una autoridad que de pronto se le hace pesada; y en el apogeo de su inexplicable simpatía por este empleado bueno para nada decide optar por la menos lógica de las soluciones: la huelga de Bartleby, que en este sentido es similar a la de las feministas, es una huelga humana, una huelga de gestos, diálogo, un escepticismo radical frente a todas las formas de opresión que se dan por sentado, incluyendo el chantaje emocional o las convenciones sociales más incuestionables, como la necesidad de levantarse e ir a trabajar y luego volver a la casa de la oficina una vez que cierra. Pero esta es una huelga que no se extiende, que no contamina a otros trabajadores con su síndrome de preferencia negativa, porque Bartleby no explica nada (esa es su gran fortaleza) y no tiene legitimidad; ya no amenaza con no hacer nada más, por lo que todavía mantiene su relación contractual con el jefe, simplemente le recuerda que él no tiene más deber que el que desea y que su preferencia es la abolición del trabajo. “Pero así es a menudo”, continúa el jefe de la oficina, “que la fricción constante de las mentes no liberales desgasta por fin las mejores resoluciones de las más generosas”. Una huelga humana sin una comunización de principios termina como una tragedia privada y se considera un problema personal, una enfermedad mental. Sus colegas, que circulan en la oficina durante el día, exigen obediencia de Bartleby, ese empleado que camina con las manos en los bolsillos; le dan órdenes y, ante su negativa categórica a llevarlas a cabo y su absoluta impunidad, están perplejos y sienten que, de alguna manera, se han convertido en víctimas de algún tipo de injusticia indecible.